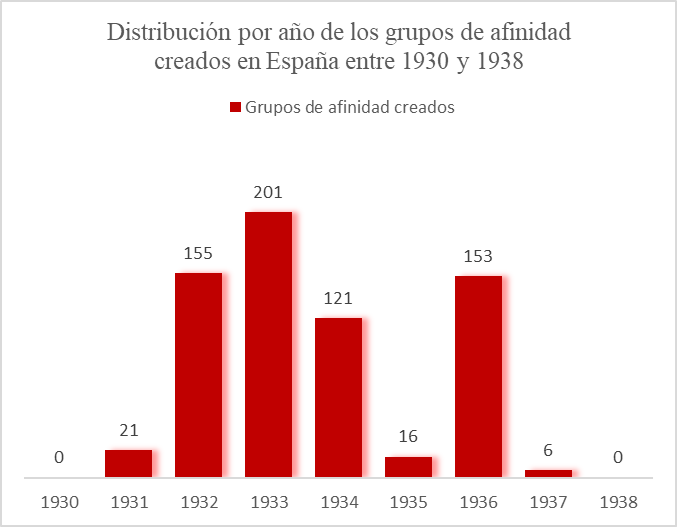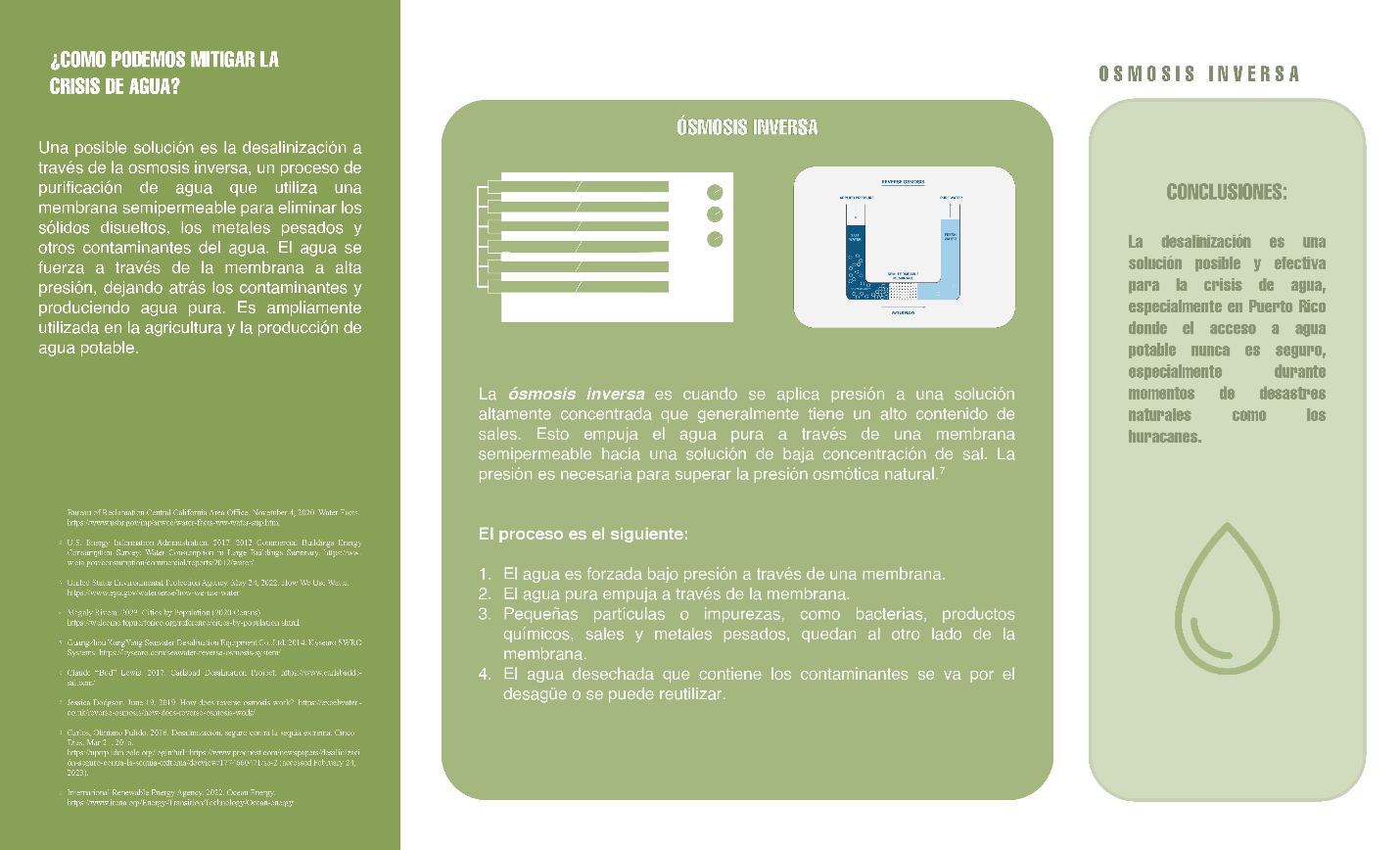Urban semiotics, imagined cities and acting images in Eduardo Lalo’s Simone
Pat Santalices Torres
Departamento de Literatura Comparada
Facultad de Humanidades, UPR RP
Recibido: 15/09/2023 Revisado: 4/12/2023; Aceptado: 8/12/2023
Resumen
El artículo explora brevemente la construcción de imaginarios urbanos en la novela Simone (2012) de Eduardo Lalo a través un estudio de códigos, íconos y significaciones urbanas. Propongo la construcción del imaginario urbano del narrador como práctica de libertad, dando cuenta de las imágenes que destaca en su práctica literaria. Además, estudio la evolución discursiva del narrador sobre la ciudad como un proceso de (des) identificación con la urbanidad que le rodea. Los acercamientos teóricos de este trabajo se nutren de la semiótica urbana de Roland Barthes, los imaginarios urbanos de Néstor García Canclini y las imágenes actuantes de Daniel Hiernaux y Alice Lindón.
Palabras claves: semiótica urbana, imaginarios urbanos, ciudad imaginada, urbanismo literario, urbanismos
Abstract
The article briefly explores the construction of urban imaginaries in the novel Simone (2012) by Eduardo Lalo through a study of codes, icons and urban meanings. I propose the construction of the narrator's urban imaginary as a practice of freedom, giving an account of the images that stand out in his literary practice. Furthermore, I study the narrator's discursive evolution about the city as a process of (dis)identification with the urbanity that surrounds him. The theoretical approaches of this work are nourished by the urban semiotics of Roland Barthes, the urban imaginaries of Néstor García Canclini and the active images of Daniel Hiernaux and Alice Lindón.
Keywords: urban semiotics, urban imaginaries, imagined cities, literary urbanism, urbanisms
Introducción y revisión de literatura
Abordar la contemporaneidad como época histórica exige el análisis de la ciudad como núcleo céntrico del desarrollo de la identidad. Descrita por Walter Benjamin como el mayor enigma y emblema moderno, la ciudad se ha desplazado de su naturalidad estática para iniciarse en las experiencias subjetivas y en el movimiento de los individuos heterogéneos que la habitan. Esta pluralidad de identidades que sostienen los usuarios de la ciudad influye, de gran manera, los acercamientos que establezcan con el espacio urbano. Las experiencias que sostienen los usuarios de la ciudad con el espacio urbano que les rodea serán elementos determinantes en la construcción de su identidad social.
Estas subjetividades que se presentan en la ciudad producen ciertos discursos urbanos que se ejercen bajo las condiciones prediscursivas del espacio y la mirada, según Jorge Monteleone. La percepción espacial del espacio urbano permite desarrollar un juicio subjetivo que defina la ciudad en términos de la propia identidad. Aunque algunos apuntan al empobrecimiento de la urbanidad por esta subjetividad (Aguilar 414), otros materializan acercamientos teóricos de esta tendencia. Roland Barthes, por ejemplo, reconoce que el juicio ejercido sobre la lectura urbana requiere la intervención de la práctica de la escritura. En Semiología y urbanismo (1967), Barthes propone un acercamiento revolucionario hacia el concepto de la ciudad. “La ciudad es una escritura; quien se desplaza por la ciudad, es decir, el usuario de la ciudad es una especie de lector que, según sus obligaciones y sus desplazamientos, aísla fragmentos del enunciado para actualizarlos secretamente” (5). Esta aproximación fenomenológica hacia el espacio urbano permite entender la pluralidad de acercamientos que provoca la ciudad. Estos signos y significaciones que el usuario de la ciudad identifica a través de su desplazamiento permiten comprender el espacio urbano como un texto social donde abundan fragmentos identificables a modo de crítica. A través del desplazamiento urbano, el usuario de la ciudad se transforma en un crítico perceptual que, mediante una lectura detallada signos y significaciones, desarrolla un panorama crítico sobre la ciudad. A este proceso interconectado de andamiaje urbano y lectura crítica de la ciudad se le incorpora la práctica de la escritura, como lo apunta Barthes. Quien realiza lecturas sobre la ciudad se ve obligado a aislar fragmentos específicos para luego ser interpretados y reimaginados mediante la práctica de la escritura. Tal y como apunta María Paz Oliver, “las improvisadas caminatas a lo largo de la ciudad se convierten en un método de observación y análisis de los diversos nombres, objetos y situaciones de la vida cotidiana que, al modo de un inventario que continuamente se renueva en esos movimientos, intenta resignificar y develar el potencial crítico del espacio cotidiano” (570). Esta mezcla de prácticas entre la lectura y la escritura constituye la semiología urbana. La semiología urbana, como campo amplio de estudio, le presta una atención particular a la práctica de la escritura, pues resalta la subjetividad de la navegación urbana.
A esta escritura se le refiere como imaginarios urbanos. Apunta Néstor García Canclini que “los imaginarios han nutrido toda la historia de lo urbano. Los escritores y los críticos literarios lo han puesto de manifiesto con particular énfasis” (5). Entremezclando la experiencia del usuario de la ciudad junto al conjunto de signos y significaciones que la caracterizan, la escritura de imaginarios urbanos se ejerce bajo tres posibles propósitos, según apunta Luz Mary Giraldo. Primero, la parodización contracultural; segundo, el retrato urbano en conexión con la identidad; tercero, la imaginación improbable que se nutre de la fantasía (Giraldo xv). En la práctica literaria del Caribe, y en especial Puerto Rico, los imaginarios urbanos nacen tradicionalmente a partir de la combinación de la primera y segunda estrategia, revitalizando ciudades literarias que posibiliten nuevos mundos a modo de crítica ante el deterioro territorial urbano en la región.
Si el desarrollo de la ciudad como un fenómeno de experiencias subjetivas es yuxtapuesto a las posibilidades de actualización del texto social a través de los imaginarios urbanos, es preciso explorar las diferentes escrituras que se desprenden del proceso de uso de la ciudad. En la literatura contemporánea de Puerto Rico, estas exploraciones textuales se presentan de manera explícita. Es de gran importancia considerar el aspecto físico de la ciudad en Puerto Rico, pues el proyecto fallido de la modernidad ha dejado a gran parte de sus espacios urbanos en un estado de decadencia. Las diferentes voces que habitan los textos desarrollados desde el espacio urbano se caracterizan por estar interactuando constantemente con el escenario urbano que les rodea. Con una identificación de signos y significaciones identificados mediante el proceso de desplazamiento urbano, los protagonistas en los relatos de la literatura urbana en Puerto Rico se sienten en la obligación de realizar una escritura actualizada de este espacio urbano con tal de encontrar un escape crítico a esta decadencia.
Estas narrativas de escape, en la mayoría de los personajes urbanos de la literatura puertorriqueña, se convierten en prácticas de liberación del detrito. Por lo tanto, los personajes urbanos que habitan la ciudad sienten la compulsión de liberarse de la experiencia en decadencia de la ciudad urbana para reconstruir identidades liberadas que transformen su conexión con el espacio urbano y la ciudad. Esta práctica de liberación dentro de los imaginarios urbanos se entiende como una experiencia en acción. Según lo define Alicia Lindón, las experiencias en acción proponen una manera de interpretar los imaginarios urbanos como procesos de identificación y acción social. La creación de imaginarios urbanos se construye para reconceptualizar las relaciones que se desarrollan con el detrito urbano. Apunta Lindón sobre esto:
Así, el punto de vista de la experiencia no conduce al investigador a explorar al individuo en sí mismo, sino al individuo orientado hacia los otros, y actuando desde un universo de sentido socialmente compartido; por eso, colocar el foco en la acción social no es independiente de la subjetividad social, más bien ambas están estrechamente relacionadas. (16)
Al campo de las experiencias en acción, le complementan las imágenes actuantes de Daniel Hiernaux. Comenta el autor que estos “imaginarios [urbanos] se traducen en estrategias concretas, es decir, en acciones sobre lo urbano, para garantizar la protección propia” (26). Por tanto, los personajes urbanos construidos por diversos escritores puertorriqueños contemporáneos recurren a la práctica de la escritura para construir experiencias en acción traducibles a imágenes actuantes ante la necesidad apremiante de liberar su identidad del detrito en la ciudad.
Metodología
La obra del escritor y artista multidisciplinario puertorriqueño Eduardo Lalo presenta un ejemplo preciso de las semióticas urbanas y el urbanismo literario. En la mayoría de su oficio literario, Lalo ha explorado la ciudad de San Juan, Puerto Rico con un énfasis particular, siendo consciente de la abundancia de significaciones que surgen a partir de la legibilidad de la ciudad y los espacios urbanos. Esto es evidente en su obra literaria, pues textos como En el Burger King de la Calle San Francisco (1986), Los pies de San Juan (2002) y Simone (2012) piensan en la ciudad desde términos discursivos e icónicos (Sancholuz 2). Desarrollando sus narrativas desde la ciudad urbana de San Juan, las voces subjetivas que recorren el espacio urbano destacan ciertos significantes a modo de crítica social contra el legado colonial caribeño, específicamente el estatus colonial puertorriqueño. El proyecto fallido de la modernidad en la isla trajo consigo un abandono de las estructuras urbanas que componen la ciudad de San Juan; los personajes de Eduardo Lalo lo resaltan con particular atención. Ante el detrito infraestructural que exploran en su andar por la ciudad, los personajes se sienten inclinados a escapar a través de la escritura. La práctica de los imaginarios urbanos textuales en las narraciones del escritor se ejerce como ejercicios de escape y liberación, para confeccionar identidades transgresivas al dominio colonial.
Utilizando el trasfondo presentado y aplicando las teorías exhaustivamente desarrolladas con anterioridad, este artículo explora las prácticas de lectura de la ciudad, las escrituras de imaginarios urbanos y las libertades de identidad a través de experiencias en acción realizadas por el narrador en la novela Simone (2012) de Eduardo Lalo para amplificar una práctica de liberación de identidad desde el espacio literario. Destacando los signos iconográficos y las significaciones específicas que el narrador de la historia resalta a través del desplazamiento del espacio urbano, busco establecer patrones de lecturas en los cuales el narrador identifique signos urbanos que signifiquen el detrito. Este proceso de identificación semiótica llevará al protagonista a desarrollar ejercicios de escritura crítica que constituyan los imaginarios urbanos. Finalmente, pongo atención considerable a la manera en que el imaginario urbano del narrador propone experiencias en acción e imágenes actuantes. De esta manera, el narrador encuentra un método efectivo liberarse de la potencialidad absorbente de la ciudad en detrito, creando una identidad capaz de transgredir los límites sofocantes de la ciudad. Para el narrador, la escritura constituye una metodología para reconfigurar su identidad dentro del legado colonial.
Propone María Paz Oliver con relación a la obra del escritor que, “al igual que en otras obras, en Simone Eduardo Lalo traslada la pregunta por la identidad puertorriqueña a la cotidianidad de la vida urbana de San Juan y a la experiencia psico-geográfica de la ciudad” (2). Como guías teóricas, me nutro del contexto establecido anteriormente. Utilizo, principalmente, la semiótica de la ciudad de Roland Barthes para delimitar los significantes que los narradores destacan junto a los imaginarios urbanos de Néstor García Canclini para orientar el análisis del proceso de escritura del espacio urbano. Sobre la construcción de una crítica al deterioro urbano a través de la escritura, refiero inicialmente a las experiencias en acción de Alicia Lindón junto al trabajo de Daniel Hiernaux para observar las maneras en que los narradores escriben como un esfuerzo de liberación.
“Escribir sin salidas, desde cualquier sitio, en esta ciudad opaca, por ejemplo, sabiendo que esta actividad resulta incomprensible para mis vecinos y que de cualquier manera estas palabras no llegarán a ellos” (Lalo 19). De esta manera inicia la novela Simone (2012). Inmediatamente, el narrador establece ciertas condiciones previas a la lectura. “Ni siquiera hace falta saberlo. No sé lo que pasará mañana. (…) Tengo toda la escritura por delante” (62). Su escritura se ejerce como única opción ante la lejanía que se ejerce entre él y el espacio que habita; entiéndase, la distancia de los cuerpos externos que componen la ciudad y la oscuridad del entorno urbano. Según los diversos encuentros que sostiene el narrador con los sujetos urbanos que le rodean, su visión está informada por su superioridad ante estos sujetos sociales. Menciona el narrador, sobre la ingenuidad de aquellos que le rodean, que “sabía que gente de este tipo existía en cualquier sociedad, pero en ésta [sic] prácticamente todo parecía estar dispuesto para ellos” (50). Esta distancia intelectual que el narrador establece de antemano sienta las bases para su individualidad sofocante, pues “a través de su existencia, se construía mi exclusión” (50).
Partiendo de esta individualidad determinada, el narrador asume la escritura como escape rutinario al deterioro que percibe en su práctica deambulante de la ciudad. Ya de entrada al texto se presenta un narrador capaz de identificar la escritura como un escape al deterioro urbano. Como apunta Elsa Noya, “se va filtrando en la subjetividad del narrador un tercer núcleo de preocupación que pone en escena la continua pregunta sobre la condición de la escritura” (15). En su acción de caminar y deambular, el narrador menciona en una ocasión:
Observé las torres de alumbrado del parque en el que jugué pelota cuando era niño. Llegué incluso a ver cómo lo construían. Fue hace más de treinta años. Las torres son las mismas que impacté con el mejor batazo de mi carrera. La bola se extravió en un pedazo de pastizal cenagoso, que era lo que quedaba de lo que debió ser el área hasta que fue urbanizada en los años cuarenta o cincuenta del siglo XX. (Lalo 53)
Con una escritura fragmentaria que subraya la fragilidad de su cotidianidad (Oliver. 571), la escritura de la ciudad urbana y el imaginario urbano construido por el narrador se aproxima al deterioro tempranamente consciente del legado colonialista como entes productores del detrito. Con tal de conectar ambos ejemplos, por ende, resultaría útil considerar ejemplos de proyectos de modernización en la isla, tales como la construcción rampante de urbanizaciones residenciales. El narrador ha “aprendido a vivir entre el detrito, satisfecho de no estar satisfecho” (Lalo 40; énfasis mío). El deterioro urbano alimenta la construcción de su imaginario urbano sobre San Juan, Puerto Rico.
Otro signo del detrito urbano, según lo identifica el narrador en sus acciones de desplazamiento por la ciudad, es el cine Paradise en el distrito de Río Piedras en San Juan, Puerto Rico. Dice el narrador mientras se dirige a una actividad en este local que “El cine Paradise quedaba en Río Piedras y, si no me fallaba la memoria era una ruina” (Lalo 139). Este cine, que juega el doble rol de centro de entretenimiento y espacio cultural, ejerce como código del detrito urbano atado al tiempo. Recuerda el narrador cómo este espacio, en su adolescencia, era céntrico en la producción de filmes y obras de teatro. Sin embargo, las políticas burocráticas en el espacio colonial provocaron un desgaste en su estructura. Este ícono invita a reflexionar sobre el espacio urbano como un espacio en constante decadencia. Dice el narrador que “al final, el edificio que tanta alegría albergó, había sido abandonado y en él incursionaban vagabundos y drogadictos, hasta que los propietarios o el gobierno municipal tapiaron sus entradas” (Lalo 139). Esta cita no tan solo introduce la idea del cuerpo humano en decadencia como ícono del detrito en la ciudad e imaginario urbano del narrador, pero también apunta al gobierno colonial como un cuerpo que aspira a la eliminación de ciertos cuerpos del entorno urbano.
Los signos físicos del detrito urbano, como lo son las torres del alumbrado en abandono y las estructuras culturales desgastadas, no son los únicos elementos que construyen el imaginario urbano del narrador de Simone (2012). Como la cita anterior sugiere, los “vagabundos y drogadictos” forman parte del panorama del espacio urbano en decadencia. Bajo un análisis detallado de las descripciones empleadas para caracterizar a estos sujetos, en su escritura se destaca la incorporación de sujetos vivientes como signos iconográficos del deterioro urbano. El sujeto vivo se transforma en símbolo. En su desplazamiento sobre la ciudad, el hombre recoge múltiples imágenes de personas en el espacio urbano que simbolizan el detrito en la ciudad. Menciona el narrador:
Un hombre empuja su carrito de mantecado de coco y piña, por la acera de la avenida Ponce de León, cerca de la universidad. Calza tenis muy baratos y gastados, con los cordones sueltos, iguales a los que venden en una zapatería de la Plaza del Mercado en Río Piedras. Camina muy lentamente, anunciando sin ganas su mercancía como si a esta hora de la tarde no le importara nada. (Lalo 32)
Este retrato visual es clave en la comprensión del imaginario urbano del narrador de la novela. Si los fragmentos aislados en el desplazamiento urbano constituyen un proceso de identificación, la imagen registrada en su lectura sobre la ciudad revela su propio sentimiento sobre el espacio urbano. A primera instancia, la apariencia física desgastada del vendedor de helados apunta al desgaste que el narrador recoge del espacio urbano. Dado a que la imagen se desarrolla en una avenida sanjuanera de alta cantidad de tránsito junto a una pobreza infraestructural notable, es preciso entender que el entorno provee claves al cansancio del vendedor. De igual manera, el agotamiento que caracteriza el andar del hombre despierta en el narrador interés particular, pues en instancias anteriores su escritura ha reflejado el agotamiento físico que le produce la ciudad. Por ejemplo, dice el narrador en una entrada dominical: “Hoy todo duele demasiado y, sin embargo, casi estoy en paz. Es por la costumbre del dolor. Ya no percibo su sonido incesante” (Lalo 25). El símbolo del cansancio en el vendedor es reconocible por el narrador, pues su experiencia corporal le permite brindarle significaciones.
La visión que sostiene el narrador sobre el espacio urbano conlleva, de igual manera, un sentimiento de inferioridad ante la potencia silenciadora de la ciudad. Según el narrador construye las dimensiones de la ciudad, este constantemente se siente inferior a esta. En este espacio, el narrador se convierte en un anónimo dado a esa inferioridad que le provoca el entorno urbano. En su desplazamiento por la ciudad, la voz narrativa recoge una instancia donde reflexiona, desde términos semióticos, en los signos que componen la ciudad:
D’Style. Novias y Novios. Los anuncios de los negocios con su fabuloso y tantas veces patético mensaje. Ese larguísimo texto urbano, constituye una especie de sustituto del diálogo de la descripción, una cartografía de las palabras de tantos seres anónimos, puestas en rectángulos de plástico o convertidas en estructuras de neón. Por ellos habla el deseo, pero también el aburrimiento y la mentira. Son oraciones en la novela de la ciudad. (Lalo 49)
Este énfasis en el anonimato de los seres para quienes se reproduce la ciudad es importante para el imaginario urbano del narrador. Su inclinación por pensar en el texto social del casco urbano como un ejercicio iconográfico provee una entrada a su construcción imaginaria sobre la ciudad. El anonimato en los íconos de la ciudad es una herramienta para silenciar las identidades que transitan la ciudad. Por tanto, el narrador enfatiza este anonimato, pues de alguna manera se siente silenciado por la ciudad. Como bien apunta Barthes, la cartografía moderna constituye una especie de censura (1).
El sentimiento de inferioridad que le produce el espacio urbano al narrador se extiende, de igual manera, a sus definiciones de la Nación, una dimensión importante en la construcción de su urbanismo literario. Reflexionando en las instancias donde ha leído o escrito el concepto “Puerto Rico”, el narrador sugiere que ambas palabras crean una imagen que es débil en sus proyecciones (Lalo 27). Dice el narrador “pienso esto cuando leo, escribo, escucho ese nombre de país que más allá de sus fronteras (y acaso también dentro de ellas) significa tan poco” (Lalo 27, énfasis mío). La significación que el narrador le confiere a la imagen de Puerto Rico está plasmada por un sentimiento de inferioridad y debilidad.
El narrador de esta historia no se exime de establecer juicios interpretativos sobre el desgaste material que destaca en su mirada sobre la ciudad urbana. Mientras vaga por las calles del Viejo San Juan el narrador observa un dependiente vertiendo leche sobre un café utilizando un recipiente con la frase Colony Economy. Esta frase conlleva una gran carga semántica, como la clasifica Barthes, de procesos históricos causantes del deterioro previamente anotado. Esta cercanía de sucesos habilita la posibilidad de conectar el detrito urbano con la economía colonial en Puerto Rico de la cual el narrador se vuelve sujeto. De este modo, la lectura sitúa al lector en el reconocimiento del estatus colonial que influye en su mirada subjetiva sobre la ciudad. De manera inmediata, el narrador reflexiona en esta frase en conexión a su desgaste, lo cual provee el espacio de comprender la economía colonial como un retrato del detrito urbano. El aspecto más relevante de este mensaje se materializa en el análisis que el narrador ejerce sobre su observación, cuando, reflexiona: “se me ha ido la vida en esta Colony Economy, repitiendo el gesto del café como si con ello pudiera poner un dique a una historia que me rebasa y determina” (Lalo 64; énfasis mío). Este es un momento óptimo para establecer el imaginario urbano del narrador sobre la ciudad de San Juan dando cuenta de los significantes destacados: una ciudad urbana en deterioro por la economía colonial que la constituye. Utilizando los sucesos presentados, el imaginario urbano que el narrador de Simone (2012) construye en su lectura se caracteriza por los residuos sofocantes del legado colonial; la escritura es un método de escape al paisaje visual.
Aunque desde una perspectiva inferior, el narrador se considera un narrador deteriorado ante el menoscabo de la ciudad. Al final de sus reflexiones, el narrador no logra desligarse del espacio urbano que lo asfixia. No entiende esto como una relación simbiótica, más allá que una dinámica de poder en la cual la ciudad se interpone sobre su identidad llamándola “… la ciudad autobiográfica, la ciudad cuyo cuerpo mi cuerpo ha cubierto” (Lalo 81). El narrador de la historia se siente dominado por una urbanidad que le supera, impulsándolo a su invisibilidad. Dice más adelante para continuar su identificación con el retrato ciudadano:
¿Qué son estas calles sino la vida mía? El tiempo circulando como agua o viento, un cuerpo que se irá haciendo pequeño y frágil junto a las cunetas que van siempre en la misma dirección, por el camino que también es mío. Las ciudades le importan más a los que van en la misma dirección de sus cunetas, a los que caminan a su misma altura. (69)
Este imaginario urbano y juicio sobre la ciudad por parte del narrador de Simone (2012) no se ejerce en vano; detrás de su ejercicio metaliterario se encuentran intenciones de revelación contra una ciudad deteriorada que lo absorbe. Más allá de oponerse al espacio urbano, el narrador busca crear en la ciudad un espacio donde su identidad tenga visibilidad. Estas intervenciones van a representar un ejercicio textual propio de las experiencias en acción en su construcción del imaginario urbano, un esfuerzo de acción social contra la potencialidad absorbente de la ciudad. Tras comenzar los encuentros a destiempo con el personaje secundario de la novela, Li Chao, alias Simone, el narrador concretiza ciertas prácticas en contra de su invisibilización, casualmente todas conectadas a la expresión artística. Inicialmente, el narrador le deja a su confidente Li un mapa de la isleta de San Juan en el 1509 junto a una frase escrita por Rodrigo de Figueroa. Apunta la nota “aquí ha de ser la ciudad… aquí ha de ser la ciudad sin preguntas” (Lalo 93). Este suceso puede ser comprendido como una intervención directa con el espacio urbano que el narrador ha recorrido anteriormente. Nutriéndose de elementos psico-geográficos, el narrador logra interceptar la ciudad que ha protagonizado su invisibilidad. De esta manera, el narrador se niega a pasar desapercibido, dejando su marca letrada sobre el mapa cartográfico de la ciudad que absorbe su identidad y censura su subjetividad. Esta experiencia de intervención urbana se interpreta como experiencia en acción e imagen actuante por parte del narrador. En la medida que el narrador intercepta la ciudad, este logra involucrar la acción social como método de conservación propia. Su acto transgresivo en el mapa simboliza un método de visibilización en contra de la ciudad urbana que, según sus propias reflexiones, lo absorbe. Este punto marca el inicio transicional de su imaginario urbano; ahora el narrador encuentra las condiciones adecuadas para liberarse de este espacio al accionar su propia identidad como elemento visual.
Más adelante, el narrador y Li Chao realizan una obra conceptual que consiste en fotografiar los rostros de cocineros chinos, sujetos olvidados en el retrato urbano de Puerto Rico. Luego, estas fotografías se unieron en “una línea de caras que una mañana sorprendía en las avenidas a peatones y automovilistas” (Lalo 123). Este acto de intervención con la ciudad presenta otra experiencia en acción por parte del narrador para revelarse en contra de la potencialidad absorbente de la ciudad colonial. Si esta intervención se analiza junto al contexto social de invisibilización que permea a las comunidades asiáticas en Puerto Rico, la selección iconográfica de rostros chinos presenta un cambio radical en la presencia de estos seres. Sus rostros se ejercen como un signo que significa la existencia, una imagen actuante que garantiza la protección. Dado a que este acto es principalmente impulsado por los deseos que siente el narrador hacia Li Chao, esta práctica también se puede interpretar como un intento del narrador por establecerse presencialmente en la ciudad. “A menudo me he preguntado por qué optamos por el anonimato. Probablemente supusimos una incomprensión e indiferencia casi totales” (Lalo 124). Esta selección por el anonimato no es más que un deseo de permanecer bajo la sombra de la ciudad, pero siendo consciente de la realidad visible que existe en su identidad. Sus esfuerzos fueron exitosos, pues como apunta el narrador “habíamos corroborado además cómo varias de nuestras pintadas e intervenciones todavía interpelaban a los transeúntes” (Lalo 131). Si durante el texto el narrador se identifica bajo la ciudad, este momento es un intento por hacer de lo urbano un espacio subjetivo que ate su acción a la ciudad que siempre constituirá su identidad. Su intención jamás es des identificarse de la ciudad, pero crear en ellas las significaciones adecuadas para crear una identidad de resistencia contra la potencialidad invisibilizante que destaca anteriormente. Sobre esto, apunta Azucena Galettini:
Si bien Lalo construye su obra desde la fragmentación, una fragmentación que no busca reconstruir una imagen de totalidad ni que pretende, como la postal, que una parte represente al todo, también está presente un anhelo de totalidad, asociado con la pertenencia, ser San Juan, y no solo uno de sus fragmentos, un barrio o colonia. (204)
Es evidente la transformación que Li Chao marca en el texto. El narrador no tan solo se ha desplazado de leer la ciudad como un discurso iconográfico de signos sobre el detrito, pero también ha encontrado un campo amplio de intervención, una posibilidad de crear imaginarios urbanos que rompan con la narrativa absorbente de la ciudad. El narrador se posiciona como un agente social capaz de transformar su identidad a través de intervenciones. Se materializa este cambio, de manera directa, al decir el narrador:
Resultaba difícil así, sin explicación ni contacto, aceptar el naufragio. Ya no podía dejar pasar la vida presuponiendo que no pasaría nada, que los años en esta ciudad no serían más que lo que conocía hasta el asco. Este deambular por calles y avenidas, sin ningún lugar a dónde ir, con la vaga esperanza de que algún día encontraría una salida que permitiera la ilusión momentánea de que se había partido, de que era posible otra vida o una situación que pareciera de verdad otro mundo. (Lalo 137)
Este momento es crucial para el análisis de la novela en su construcción de imaginarios urbanos, pues su cambio de perspectiva exalta la capacidad transformadora del imaginario urbano. La culminación del escrito desestabiliza completamente la visión de la ciudad y la construcción del imaginario urbano que el narrador ha sostenido en la parte inicial del texto. Dice el narrador para cerrar sus reflexiones:
Esa noche salí a la calle y con un grueso pastel y óleo escribí: “Esa absurda ausencia de tu cuerpo”. En los muros y aceras, durante horas, dejé grabado el desenlace. Era una forma de duelo para un dolor que no cesaba. La ciudad era lo que quedaba, el territorio, al que pese a todo, continuaba perteneciendo. (Lalo 218)
La desaparición de Li Chao obliga al narrador a hacer de la ciudad un espacio de posibilidad transformadora. Luego de este suceso, el narrador encuentra e la ciudad un espacio para producir experiencias en acción que le permitan romper con sus nociones antiguas de la ciudad. Sus prácticas crean imágenes actuantes que, tras la obligación de lectura por parte de otros usuarios de la ciudad, garantizan la preservación de la identidad. Además de recordar las identificaciones que el narrador realiza con la ciudad, esta reflexión obliga a pensar en la ciudad desde su dimensión moldeable. La ciudad, como apunta Daniel Hiernaux, es constantemente leída, interpretada y modificada a la necesidad del transeúnte para armar imágenes que atiendan ciertas críticas. Por tanto, este relato apunta de igual manera a la evolución discursiva sobre la ciudad imaginada por parte del narrador para dar cuenta de prácticas liberadoras desde los espacios urbanos.
Conclusión
“San Juan siempre era el resultado de la mirada de un escritor” (Lalo 145). Los escritos de Eduardo Lalo no se pueden desligar de una dimensión urbana tanto en su desarrollo espacial, como en la construcción de sus personajes en sí. Simone (2012) es ejemplo preciso de la ciudad imaginada de doble dimensión, aquella del retrato urbano en su conexión con la identidad, junto a la crítica amplificadora contra el deterioro urbano que le es interpuesto al narrador. A través de una identificación de signos iconográficos y significaciones que superan las dimensiones estáticas y físicas de la ciudad, el narrador construye un imaginario urbano que le provee las herramientas para garantizar su protección a través de experiencias en acción. Este proceso de actualización se convierte en una estrategia literaria de Afirmación. propia. Por tanto, es importante conducir la crítica literaria contemporánea hacia la inclusión de elementos urbanistas como céntricos en la constitución y representación de la identidad transgresora.
Referencias
Barthes, Roland. “Semiología y urbanismo”. Conferencia organizada por el Instituto de Historia y de Arquitectura de la Universidad de Nápoles y la revista Op. cit., 1967. Reimpresa en L’Architecture d’Aujourd’hui, n. 53, diciembre 1970 - enero 1971. Recuperada de https://semiologiafiorini.files.wordpress.com/2013/04/barthes-semiologiayurbanismo.pdf
Benjamin, Walter. Poesía y capitalismo. Iluminaciones II. Taurus, 1998.
Canclini García, Néstor. Imaginarios Urbanos. Eudeba, 2010.
Galettini, Azucena. “Paisaje, cuerpo y residuos en Los pies de San Juan de Eduardo Lalo”. Anclajes, vol. 2, 2015, pp. 196-212. https://doi.org/10.19137/anclajes-2021-25213
Giraldo, Luz Mary. Ciudades escritas. Literatura y ciudad en la narrativa colombiana. Convenio Andrés Bello, 2010.
Hiernaux, Daniel. “Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los estudios urbanos”. EURE, vol. 33, n. 99, 2007, pp.17-30.
Lalo, Eduardo. Simone. Corregidor, 2012.
Lindón, Alicia. “La ciudad y la vida urbana a través de los imaginarios urbanos”. EURE, vol. 33, n. 99, 2007, pp. 7-16.
Monteleone, Jorge. “Ciudad”. sYc, n. 6, 1995, pp. 183-188.
Noya, Elsa. Prólogo. Simone, por Eduardo Lalo, Corregidor, 2012, pp. 11-16.
Paz Oliver, María. “A pie: wandering y cotidianidad en Simone de Eduardo Lalo”. Neophilologus, vol. 99, 2015, pp. 569-57. https://doi.org/10.1007/s11061-015-9429-5
Sancholuz, Carolina. “La ciudad interpelada: percepciones de San Juan de Puerto Rico en Eduardo Lalo”. Revista Iberoamericana, vol. 83, n. 261, 2017, pp. 937-950.
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.
![[IN]Genios](http://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51c861c1e4b0fb70e38c0a8a/48d2f465-eaf4-4dbc-a7ce-9e75312d5b47/logo+final+%28blanco+y+rojo%29+crop.png?format=1500w)